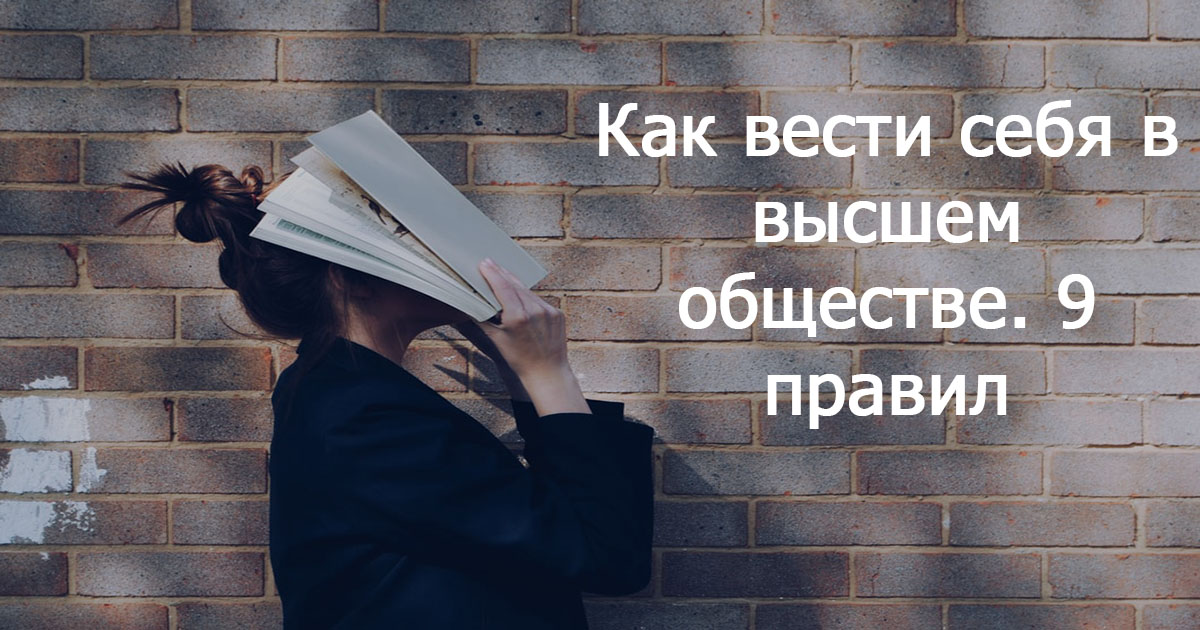Cuando entré en aquel refugio, no esperaba tomar una decisión que destruiría mi matrimonio. Pero cuando me arrodillé ante aquella perra frágil y vieja, supe una cosa: me necesitaba. Y quizá yo también la necesitaba.
Greg y yo llevábamos años intentando llenar el vacío de nuestro matrimonio. Llevábamos juntos más de una década, pero después de cada visita al médico, después de cada prueba que confirmaba nuestros peores temores, oíamos lo mismo: «No, no podéis tener hijos».
Dejamos de hablar de ello. Pero la tristeza se instaló entre nosotros como un huésped no deseado. Vivíamos cerca, pero estábamos infinitamente distantes el uno del otro, ambos fingiendo no derrumbarnos.
Una noche, sentados uno frente al otro en la penumbra de nuestra cocina, dije:
¿Por qué no compramos un perro?
Greg levantó la cabeza del plato y me miró sin comprender.
¿Un perro?
Algo a lo que querer -respondí en voz baja-. — Algo que llene el silencio.
Exhaló y negó con la cabeza.
De acuerdo. Pero no una cosita chillona.
Así fue como acabamos en el refugio local.
Cuando entramos, nos recibió el caos: docenas de perros ladrando, golpeando sus colas, raspando sus patas en sus jaulas. Todos querían atención. Todos menos uno.
En la jaula más alejada, acurrucada en las sombras, yacía Maggie.
No hacía ruido. Su frágil cuerpo apenas se movió cuando me arrodillé frente a los barrotes. Su pelaje estaba manchado, sus costillas sobresalían y su hocico gris descansaba sobre sus patas como si ya se hubiera resignado a su destino.
Miré la etiqueta de la jaula y se me estrujó el corazón.
Perro anciano — 12 años — Problemas de salud — Sólo adopción en hospicio.
Sentí que Greg se tensaba a mi lado.
Vamos -resopló-. — A éste no nos lo llevamos.
Pero no pude apartar la mirada. Sus cansados ojos marrones se encontraron con los míos y su cola se movió ligeramente.
Este -susurré.
Greg me miró bruscamente.
¿Me estás tomando el pelo? Clara, ese perro ya tiene un pie en la tumba.
Nos necesita.
Necesita un veterinario y un milagro», replicó. — Una casa no.
Me volví hacia él.
Yo puedo hacerla feliz.
Greg se rió amargamente.
Si la llevas a casa, me iré. No voy a sentarme a ver cómo te vuelves loco por un perro moribundo. Es patético.
Me quedé helada.
No lo dices en serio.
Lo digo en serio -respondió fríamente-. — Era ella o yo.
No lo dudé.
Cuando llevé a Maggie a casa, Greg ya estaba haciendo las maletas.
Se detuvo insegura en la puerta, su frágil cuerpo temblaba mientras miraba a su nuevo hogar. Sus patas golpearon suavemente el suelo de parqué y me miró como preguntándome: ¿Es esto realmente mío?
No pasa nada -susurré, hundiéndome a su lado-. — Ya lo resolveremos.
Greg pasó a nuestro lado arrastrando la maleta.
Estás loca, Clara -dijo con dureza, pero había algo más en su voz, casi desesperación-. — Lo estás tirando todo por la borda por ese perro.
No contesté.
Tenía la mano sobre el pomo de la puerta, esperando. Esperando a que lo detuviera. Que le dijera: «Tienes razón, vuelve».
En lugar de eso, solté la correa.
Greg se rió secamente.
Increíble.
La puerta se cerró de golpe y la casa volvió a quedar en silencio. Pero por primera vez, el silencio no parecía tan vacío.
Las primeras semanas habían sido insoportables.
Maggie estaba demasiado débil. A veces apenas probaba la comida. Pasé horas buscando recetas, preparando comidas suaves, persuadiéndola para que comiera. Le masajeaba las articulaciones doloridas, la envolvía en mantas, la dejaba dormir a mi lado en el sofá.
Cuando llegaron los papeles del divorcio, al principio me reí. Con amargura, con incredulidad. Lo decía en serio.
Y luego lloré.
Pero Maggie estaba allí. Metió la nariz en mi palma cuando sollozaba en mi taza de café, puso su cabeza en mi regazo cuando la casa parecía demasiado grande.
Con el tiempo, algo cambió.
Empezó a comer más. Su pelaje, antes apagado y ralo, empezó a brillar. Y una mañana, cuando cogí la correa, movió la cola.
¿Vamos a dar un paseo? — le pregunté.
Ladró suavemente.
Sonreí por primera vez en meses.
Nos estábamos curando. Juntos.
Seis meses después.
Salí de la librería, con un café en una mano y una novela en la otra, cuando me topé con alguien.
Clara», dijo una voz familiar.
Me quedé inmóvil.
Greg.
Sonreía, como si hubiera estado esperando este encuentro. Vestía con demasiada pulcritud para un día normal, la camisa perfectamente planchada y el reloj reluciente. Me miró y evaluó mi juicio en un segundo.
¿Sigue soltero? — Su voz rezumaba venenosa simpatía. — ¿Cómo está tu perra?
¿Maggie?
Sí. Está muerta, ¿no? Todo ese esfuerzo por un par de meses. ¿Valió la pena?
Lo miré, sorprendido no por su crueldad, sino por lo poco que significaba para mí ahora.
No seas tan insensible, Greg.
Se encogió de hombros.
Sé realista. Lo perdiste todo por ese perro. Mírate. Sola, miserable.
Clara, siento llegar tarde.
Greg se congeló.
Me di la vuelta.
Vi a Mark.
Tenía café en una mano. En la otra, una correa.
Maggie ya no era aquel perro decrépito. Su pelaje brillaba, sus ojos centelleaban, su cola se movía frenéticamente mientras corría hacia mí.
Mark me dio el café y me besó la mejilla.
Greg se quedó boquiabierto.
Pero… ¿cómo está…?
Es feliz -respondí-. — Resulta que lo único que necesitaba era amor.
Greg puso cara de enfado.
Eso es… ridículo.
No, ridículo es pensar que alguna vez me he arrepentido de haberte elegido.
Apretó la mandíbula, se dio la vuelta y se marchó.
Cogí la mano de Mark.
¿Estás preparado? — preguntó.
Sonreí.
Como nunca.
Seis meses después, en el mismo parque, Mark se arrodilló.
Clara, ¿quieres casarte conmigo?
Miré a Maggie, que movía el rabo como si todo esto fuera un plan suyo.
Me reí entre lágrimas.
Sí, claro.